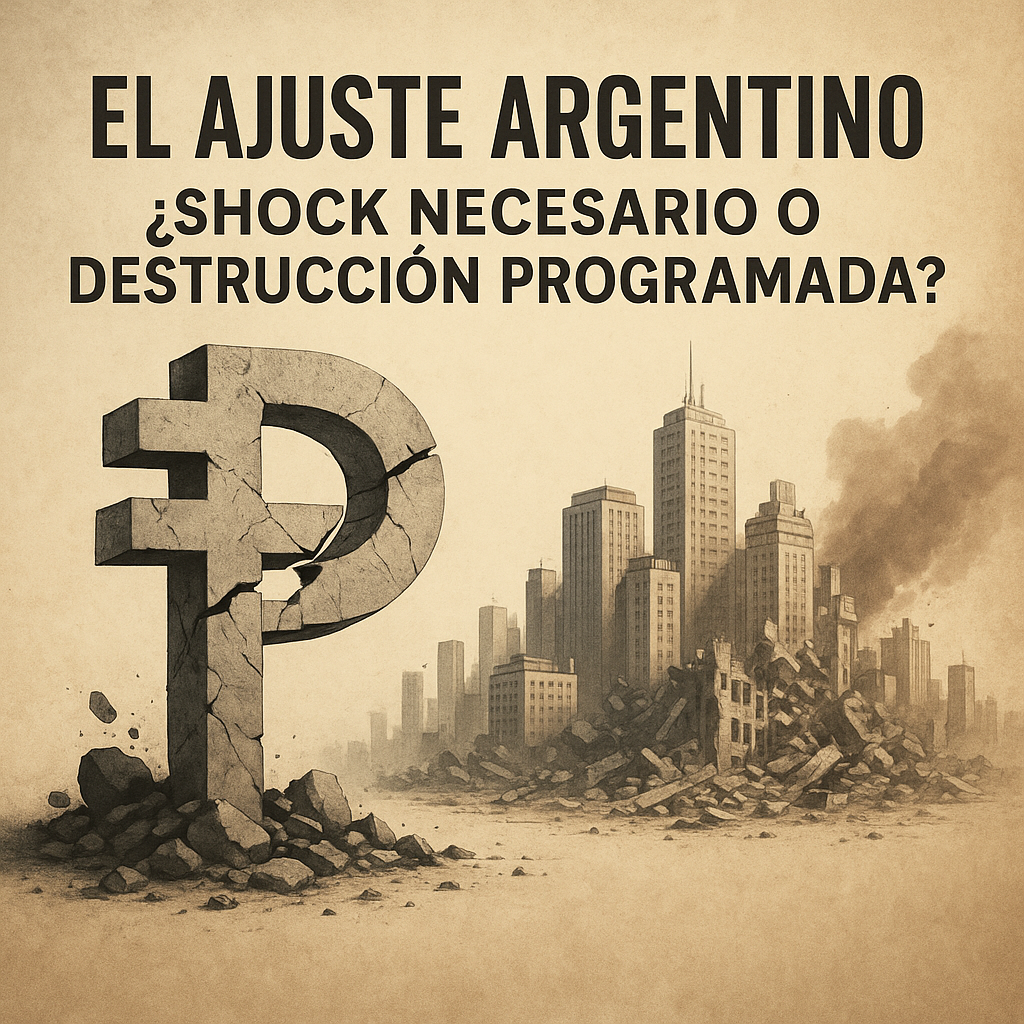
Seguramente escuchaste dos versiones sobre la economía argentina. Por un lado, el Gobierno celebra el “déficit cero”, la baja de la inflación y la acumulación de reservas como una hazaña histórica. Por otro, sentís en la calle, en el supermercado y en las facturas que llegan a casa que la situación es cada vez más difícil.
¿Son dos realidades paralelas? ¿Alguien miente? La respuesta es más compleja: ambas caras son parte de la misma moneda.
El plan económico actual se presenta como un shock necesario para curar a un paciente crónico, pero funciona a través de una destrucción programada del modelo social y productivo que conocíamos. No es una contradicción, es el método.
En Ya lo vas a entender, desarmamos las claves de este ajuste para que comprendas qué hay detrás de los titulares y por qué los números de la “macro” chocan tanto con la realidad de tu “micro”.
El ABC del plan: Las 3 “anclas” para resetear la economía
Para entender el ajuste, primero hay que entender su ideología. No es un simple recorte; es un proyecto fundacional que busca un Estado mínimo y confía ciegamente en las fuerzas del mercado. Para lograrlo, el equipo económico se apoya en tres pilares o “anclas”:
- Ancla Fiscal (el mantra del “déficit cero”): Es la piedra angular del plan. El Gobierno sostiene que el Estado no debe gastar más de lo que recauda. Esto no se presenta como una meta económica, sino como un imperativo moral contra el “despilfarro de la casta”.
- Ancla Monetaria (cerrar “la maquinita”): Se prohíbe la emisión de dinero para financiar al Tesoro. La premisa es simple y ortodoxa: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario.
- Ancla Cambiaria (el dólar “planchado”): Tras una mega devaluación inicial del 118%, se estableció una suba controlada del dólar oficial a un ritmo del 2% mensual, muy por debajo de la inflación. El objetivo: usar un dólar barato como freno de mano para los precios.
Estas tres anclas son las herramientas para desmantelar la estructura estatal anterior, justificando recortes masivos en obra pública, transferencias a provincias, subsidios y empleo público.
La “Licuadora” y el “Tarifazo”: ¿Cómo funciona el ajuste en tu bolsillo?
Los logros que celebra el Gobierno no surgieron de la nada. Son el resultado directo de cuatro mecanismos que impactaron de lleno en la vida cotidiana.
1. Salarios y Jubilaciones: La era de la “Licuadora” Blender ️
Este fue el motor principal del superávit fiscal. La “licuación” es un concepto simple pero brutal: la inflación subió mucho más rápido que los ingresos de la gente. El dinero en el bolsillo se “derritió”.
- El dato clave: Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso reveló que, en enero de 2024, $64 de cada $100 del superávit se explicaron por el recorte a las jubilaciones. El poder de compra de la jubilación mínima sufrió la caída más profunda en 30 años.
2. Tarifas: El fin de los subsidios y el “sinceramiento” 💡
El ajuste implicó una quita masiva de subsidios a la energía y el transporte. Esto se tradujo en aumentos monumentales en las facturas. En Buenos Aires, por ejemplo, el gasto en servicios durante el primer año aumentó:
- Transporte: 707%
- Gas: 631%
- Electricidad: 390%
Este “tarifazo” no solo ayudó a las cuentas fiscales, sino que también actuó como un freno al consumo: con menos dinero disponible después de pagar las facturas, la gente dejó de comprar otras cosas.
3. La batalla contra la inflación: Una victoria por knock-out (a la demanda) 📉
El Gobierno muestra con orgullo cómo la inflación bajó del 25,5% en diciembre de 2023 a cifras de un dígito. Es un logro innegable, pero la pregunta es: ¿a qué costo?
La inflación no se redujo por un shock de inversiones o un boom de eficiencia. Se desplomó porque se destruyó la capacidad de compra. La combinación de la licuadora salarial y el tarifazo dejó a familias y empresas sin resto para convalidar aumentos de precios. Como dicen algunos economistas, la inflación no fue “domada”, fue “matada de hambre” por una recesión brutal.
4. El Dólar “Barato”: Un ancla con fecha de vencimiento 💵
El tipo de cambio anclado al 2% mensual ayudó a frenar los precios, pero generó una distorsión peligrosa: el “atraso cambiario”. Argentina se volvió extremadamente cara en dólares. Esto le quita competitividad a la industria nacional y alienta las importaciones, una receta que en el pasado (como en la Convertibilidad de los 90) terminó en crisis. El propio Domingo Cavallo advierte que mantenerlo es insostenible.
El Gran Dilema: ¿Por qué la “Macro” festeja y la “Micro” sufre?
Aquí está el nudo del debate. El Gobierno gestiona la narrativa mostrando un tablero de control con indicadores en verde, mientras la realidad social muestra cifras en rojo.
📊 La Visión desde el Ministerio de Economía (La Macro):
- Superávit fiscal: Se logró por primera vez en años.
- Acumulación de reservas: El Banco Central compró casi USD 19.000 millones.
- Baja del Riesgo País: Cayó de ~1900 a ~780 puntos.
- Inflación en descenso: Se pasó de dos dígitos a un dígito mensual.
🛒 La Visión desde la Calle (La Micro):
- Pobreza: Alcanzó un pico del 52.9% en el primer semestre de 2024.
- Consumo masivo: Se derrumbó un 13.9% en 2024, el peor año en dos décadas.
- Industria y empleo: La producción industrial cayó un 5.6% y se perdieron más de 126,000 empleos privados registrados.
- Inseguridad alimentaria: Aumentó significativamente.
La clave para entender es que no hay desconexión, sino una relación de causa-efecto. La mejora macroeconómica es, en gran medida, la consecuencia del derrumbe microeconómico. El superávit se construyó sobre la licuación de jubilaciones, y la baja de la inflación se logró a costa de una recesión histórica.
Conclusión: El barco en la tormenta, ¿llegaremos a buen puerto?
Podemos imaginar la situación como un barco en medio de una tormenta. El capitán decide tirar por la borda gran parte de la carga (salarios, obra pública, subsidios) para estabilizar la nave. El barco deja de inclinarse peligrosamente (baja la inflación), pero la tripulación (la sociedad) queda con menos comida y recursos, y la estructura del barco (la industria) sufre daños.
La gran pregunta es si esta estabilización es sostenible. ¿Alcanzará para llegar a un puerto de crecimiento genuino, o la tripulación se agotará y el barco, debilitado, no resistirá la próxima tormenta?
El plan actual es, sin duda, un shock necesario para quienes creen que el modelo anterior era la causa de todos los males. Pero al mismo tiempo, es una destrucción programada del tejido social y productivo. El éxito o fracaso de este experimento dependerá de si la “cirugía” logra sanar al paciente o si la “demolición” deja escombros demasiado grandes para reconstruir.
Y vos, ¿cómo estás viviendo este ajuste? ¿Creés que el sacrificio vale la pena a largo plazo? ¡Queremos leer tu opinión en los comentarios! 👇